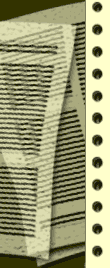 |
Algo empezó a molestarme:
como que todo se quedaba enredado en la nostalgia, en el ardor de la palabra,
en datos inútiles, y el proyecto se negaba a converger; cierta
sensación de impotencia, de circularidad absurda, un sentimiento
de estar arando en el desierto, me ganaba poco a poco. Pese al éxito inicial,
la posibilidad de conformar un grupo de resistencia política, capaz
de poner las cartas sobre la mesa, se derrumbaba. Mientras no descubría
esa dimensión política del proyecto, las cosas funcionaban
bien, tanto mejor si era desde el papel. Por eso, quizás lo más
decepcionante de todo resultó ser, precisamente, el contacto directo
con la gente: con el poeta Jota que ya no es poeta, sino publicista, con
el loco Manuel que ya no es loco, sino industrial, con Marcelo que ya
no es el líder universitario que conocí, sino un politiquero
más, con Alejandro que ahora es mamerto y no el guerrillero osado
que alguna vez me invitó a participar en el sueño, con Libia
que ya no es hippie, sino profesora, con mis compañeros de colegio
que ya no son contestatarios, sino una sarta de vendidos.
La colección de pedazos
de la dispersada década de los sesenta me iba dejando un sabor
más bien amargo. Saber que Morón y Arenas habían
sido asesinados por su misma gente o que Antón se había
convertido en un gordo fofo y malhumorado que no quiere saber nada de
sus locuras juveniles, que Rudi Dutsche murió absurdamente como
le sucedió a Jim Morrison, que el mundo había perdido la
fe en la utopía (los Kogi maldicen a quien muere joven. Es que
morir joven, matar la juventud que debe haber siempre en nosotros, es
matar al hombre y su proyecto, es truncar sus posibilidades más
audaces)... |