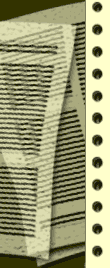 |
Confieso que esta vez, cuando
había una intención de por medio, no fue tan fácil
encontrarlo. Anduve por los sitios donde otras veces lo habría
hallado de inmediato: la Biblioteca Central, el Bar de los Tangos, las
librerías, la Cinemateca, y nada. Después ensayé
otra táctica: esperarlo en la esquina de la Calle Once. Tal vez
la ansiedad me impidió verlo, no sé; lo cierto es que abandoné
por un tiempo la búsqueda, hasta que un día por casualidad
lo vi avanzar por la Avenida. Como un loco atravesé las calles
para impedir una posible fuga. Quizás algo de esa ansiedad que
había acumulado lo sobresaltó porque —aunque otras veces
en que nos habíamos encontrado tampoco me había reconocido
hasta que yo lo saludaba con un ademán— esta vez incluso me evadió.
Sin embargo ese "Hola, Fernando", a la vez familiar y respetuoso, con
que lo intercepté, me permitió ganarlo. No se negó
a la entrevista. Nos metimos a una cafetería y allí charlamos
durante dos horas (obviamente, yo tuve que invitar el almuerzo y las cervezas,
pero, a cambio, pude interrogarlo a mi antojo). Debo admitirlo: esperaba mucho más de aquel hombre que mantenía su aspecto contestatario en forma admirable más allá que ningún otro (algún proyecto, algún crecimiento en su espíritu o en sus ideas); pero sólo encontré cinismo, desencanto y hasta decrepitud. Tras la apariencia de joven, encontré los mismos viejos balbuceos del hippie standard que le conocí en el colegio; ninguna frase nueva. Tras su ropaje, sólo encontré incapacidad y hastío, decadencia. Su aparente amabilidad e interés en mi propósito ocultaba el oportunismo. En su desenfado no había más que rencor y amargura disfrazados. No sé si ya a esta altura mi visión estaba sesgada o qué, pero la verdad es que sólo quedó un vacío interior más intenso después de mi entrevista con Fernando Guarín. Quizás era un final previsible: Fernando había pasado por todas, desde su adicción a las drogas duras (de lo cual quedaba ese rezago romántico del "toquecito" diario), hasta la militancia comunista en la Universidad. Ahora era un simple vendedor de artesanías, un filósofo sin título, un marginal, un amargado, un mercader, un oportunista (como ese mismo Jerry Rubin yippie ahora yuppie, o como Jota o Marcelo o como el loco Manuel). Aún le sonrío cuando lo encuentro, es cierto, pero nada, nada de la empatía que me ligaba a él, al último hippie, habita ahora en mi alma. |