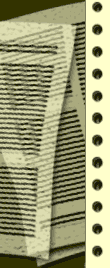 |
Tal vez por eso estuve a punto
de abandonar la búsqueda. Recuerdo que lo último que hice
voluntariamente en esta fase de aproximaciones fue contactar a mis viejos
conocidos de la comuna. Después de muchos intentos, logré
entrevistarme con tres de ellos: Leonardo, Guillermo y Lucas. Las conversaciones
con Guillermo y Lucas han quedado registradas en las casetes y fueron
posibles gracias a los datos que me suministró Leonardo:
Guiado por el recuerdo de
mi única experiencia hippie cercana, decidí indagar en U,
el pequeño pueblo. Pero nadie recordaba nada. A las viejitas que
viven ahora en el caserón donde habitó la legendaria comuna
de Lucas, por ejemplo, sólo les interesaba que alguien pudiera
interceder por ellas para que no les aumentaran el costo del arriendo.
De modo que no pude obtener ninguna información valiosa de la entrevista
con los vecinos y decidí ir directamente a la Alcaldía.
Así que se me ocurrió
contactar a Leonardo y para ello utilicé la más vulgar de
las estrategias: buscar en el directorio telefónico. Después
de llamar en forma sucesiva a cinco de los ocho Leonardo Gómez
que aparecen en la lista, por fin me contestó el que necesitaba
Podría pasar por brasileño
o quizás por árabe: no sólo por esos ojos grandes,
negros, agudos y ese bigote espeso a lo Nietzche o a lo Pancho Villa que
cubría a medias el rostro huesudo y remoto de un Leonardo transformado
por completo, sino sobre todo por su acento: un acento inaudito, de alguien
que aprende apenas el idioma. Como era de esperarse, no me recordaba y
tal vez por eso admitió el embuste del reportaje. El rock no ha
muerto, afirmaba, por más salsa, regae, trova o merengue, el rock
no ha muerto, como tampoco el hippie, así lo hayan enterrado en
el 67 los locos de San Francisco. Lo que pasa es que vive en la clandestinidad,
a la espera de Acuario. Mientras saboreaba con gusto
la cerveza, veía cómo la espuma se quedaba enredada en sus
bigotes y rodaba por la maraña, rendida; veía su esfuerzo
al hablarme, no sólo para hacerse escuchar, sino para hacerse entender;
su conversación se hacía por ratos desquiciada y corría
loca por los más recónditos pasillos de su memoria febril.
Mencionaba nombres, lugares, títulos de canciones y películas,
cantantes, personas que podían certificar su experiencia («existencia»,
dijo, pero sé que quiso decir experiencia). Sudaba y se estremecía,
mientras su lengua, como una pequeña y tímida lucecita,
se asomaba constantemente para lanzarme saliva. Por fin terminó;
pidió otra cerveza y, como asaltado por alguna duda repentina,
me advirtió: «¿Revivir la banda de Lucas? Usted está
loco, el viejo Lucas se mariquió, ¿no lo ha visto cantando
en la televisión? Baladitas, puras pendejadas. Todo se acabó,
quedamos nosotros, sí, pero sin la conexión que nos hacía
grandes. Gustavo se nos fue en una sobredosis y las muchachas se putearon.
Creo que a una la mató un carro o algo así. Tiempos sin
vernos. Yo ando tranquilo y debo darme por bien servido después
del crack que casi me manda al otro lado y que me dejó así,
medio trabado, como me oye. Nada de droga, no volví a meter, ¿me
entiende?» Cuando le pregunté acerca del poema de Rubin me dijo que no recordaba. Todas las canciones las llevaba Lucas, él no era compositor. Una vez un muchacho vivió con ellos, unos días, unos meses, es cierto, ya no recordaba bien, y llevó algunas letras. Era la época en que el grupo iba para arriba, pero él no musicalizaba y menos del tal Rubin; no, no se acordaba... Bebió su última cerveza en silencio... No tuve ánimo de seguirlo después que se paró de la barra y se dirigió a la salida, sin despedirse. Simplemente, pensé en Gabriella y en lo absurdo que estaba resultando todo esto. |