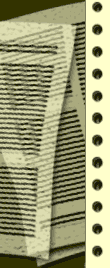 |
El primero de esos encuentros
tuvo lugar en un apartamento del centro de la ciudad con el poeta Eduardo
Escobar. La idea surgió tras la lectura de un viejo suplemento
dominical. Una nota extensa recordaba el impacto de los movimientos de
neovanguardia sobre nuestra sociedad y yo me dije, claro que tienen razón
estos loquitos, aunque la razón haya sido precisamente lo que menos
les importara. Tienen razón al decir que ellos trajeron vientos
frescos a este país asfixiado por la mojigatería, tienen
razón en el reclamo que hacen de haber sido los primeros en prever
que se necesitaba el escándalo para despertar a la gente de entonces,
adormilada por el sueño de la Alianza Para el Progreso y por la
amnesia impuesta por decreto como remedio a nuestra última guerra
civil, tienen razón cuando afirman que sus ideas perduraron más
allá que las de los hippies e incluso que las de la guerrilla,
quizás porque no se proponían en realidad la destrucción
del "orden establecido", sino su ridiculización, la conciencia
(colectiva eso sí) de revolucionar el orden espiritual imperante.
Tienen razón estos loquitos (aunque su actitud iconoclasta haya
culminado en el misticismo), porque al menos desmontaron tanta máscara,
tanto maquillaje y abrieron una puerta, ampliaron los límites posibles
(la embriaguez, la efusión erótica, la risa, la vehemencia
del sacrificio y el éxtasis), y lo hicieron para esta nación,
para esta gente; tenían razón, aunque sus gestos, con ellos
mismos, hayan envejecido, tienen razón sobre todo, porque nos enseñaron
su manera de andar en este laberinto escalofriante de nuestra realidad:
la búsqueda ("Buscar es lo que importa"); búsqueda sobre
todo de una experiencia interior. Y allí, recostado en su amplia silla, estaba Eduardo E, el sobreviviente, como él mismo dice. De aquella entrevista me llamó la atención sobre todo su insistencia en que no importan los sueños sino la capacidad de soñar. Quizás también, con los años, le había llegado al poeta la conciencia de que una "realización" de los sueños contamina siempre la vigencia del deseo. Esta sensación de que el tiempo del perpetrador se había acabado para dar paso al del soñador, se confirmaba con lo que resultó para mí la más extraña experiencia: mientras lo miraba con atención (para describir después sus gestos y sus actitudes), su rostro, por instantes, parecía tan joven, tan lleno de vida y de picardía, tan enérgico; pero luego adquiría ese aspecto demasiado decrépito que le daba la apariencia de un anciano. Me mantuve fascinado todo el tiempo por ese juego que permitía el paso de la juventud a la vejez sin solución de continuidad, como si estuviese anticipando mi propia oscilación entre la realidad y la ilusión: el rostro real, el del anciano, mostraba al soñador, mostraba la dirección que debía seguir; el ficticio, el del joven, dejaba ver al neurótico, el camino que había seguido hasta ahora. En realidad estaba observando mi propio rostro. |