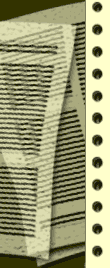 |
Algo de ese mismo sabor de
derrota que Juan M había congregado en su fiesta, lo encontré
también, poco después, en otro testigo de excepción:
Arturo Alape. Sólo que el testimonio de Arturo tenía un
carácter aún más extraordinario, pues además
de haber sido protagonista activo del "sueño" de la revolución,
como los otros, éste había presenciado también el
comienzo de su fin (¿cómo entender de otra forma su insistente
llamado a las posibilidades de renovación del "sueño", sino
como el primer escalón hacia su propio desencanto?)
Forzado por la guerra, Arturo
había salido del país a finales de 1987 hacia la Habana,
plenamente convencido aún de las posibilidades de una revolución,
y había regresado en 1990 con más de una decepción
en su alma; pero, a la vez, con una gran enseñanza (enseñanza
que él mismo, en realidad no sabe bien cómo expresar).
Ese viaje (que, por su continua
narración, por su reelaboración posterior, fue adquiriendo,
poco a poco, un carácter simbólico, una importancia que
estaba más allá, en su propia interioridad) le había
dado la oportunidad de presenciar muy de cerca hechos tan definitivos
como el derrumbe del muro de Berlín, el entierro de la "Pasionaria"
en Madrid, la caída del estado soviético, el comienzo de
la crisis cubana, la entrega del poder en Nicaragua o la invasión
a Panamá. Pero más que esa vivencia, estaba el reconocimiento
íntimo de algo así como el fin de la utopía. Había
en Arturo esa misma decepción que yo estaba comenzando a padecer,
esa conciencia de que algo había cambiado definitivamente. Y ese
discernimiento en alguien como Arturo —un hombre tan cercano a la guerrilla,
a su proyecto histórico, tan activo, tan convencido de sus posibilidades—
resultaba a la vez deprimente y esperanzador. No sé cómo
expresarlo. Su conversación era tan dramática, tan firmes
sus intentos por mostrarse, no como un desertor, sino como una especie
de "visionario", que terminé completamente ofuscado. También
en él, como en Eduardo, como en Alfredo, lo importante ya
no era el sueño o el mito, sino la capacidad de soñar, una
capacidad que, para Arturo, encontraba dos espacios (que, a la larga eran
uno sólo): la amistad, la verdadera, la que está más
allá de la simple lealtad política, y el arte; dos espacios
en donde la condición es la misma: aprender a escuchar al otro...
Esa, quizás, fue la enseñanza que trajo Arturo de su viaje.
Ahora estaba seguro: el encuentro era posible, aunque no en la forma en que lo había planeado. |