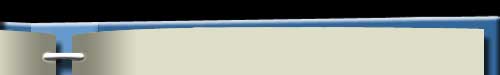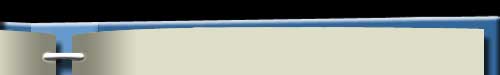|
 |
Debería
ser alguna hora entre las once y las doce de la mañana, ya que
todavía no regresaba el hombre de la bata, cuando escuché
ruidos en el patio interior del pabellón. Estaba recostado sobre
mi cama, aún en pijama, pues me había acostumbrado a trabajar
desde muy temprano y tomar el baño sólo antes del almuerzo,
cuando, de pronto, vi cómo la puerta de mi cuarto se abría
y entraban casi subrepticiamente dos jóvenes que parecían
más bien azorados. Se sentaron en la pequeña butaca cerca
de la puerta y se quedaron mudos y aterrados.
Me resultaban
ridículos allí, tratando de acomodarse en un asiento que
sólo tenía capacidad para una persona. Yo estaba muy contrariado
con aquella incursión más bien extravagante, así
que me levanté con brusquedad resuelto a echarlos de allí,
pero los ojos de sobresalto de la chica y el rostro congestionado del
muchacho me detuvieron. Fumé un cigarrillo, más por fastidiarlos
que por deseos, y permanecí al lado de la ventana, resuelto a ignorarlos.
De pronto, sentí que alguno de ellos se levantaba del asiento y
recordé la broma que consiste en hacer que, por contrapeso, algún
tonto se caiga de una tabla en la que resulta sentado fuera de su centro
de gravedad, después que su acompañante, a propósito,
se levanta con brusquedad. Y efectivamente, la chica por poco se cae,
lo que confirmaba no sólo la comicidad de la escena, sino el carácter
infantil de sus protagonistas.
|

|