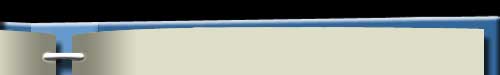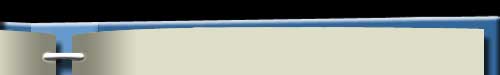|
 |
La
llegada de los
demás ocurrió unas semanas más tarde, durante una
de las visitas de los dos muchachos (para entonces ya sabía sus
nombres: Aníbal y Angelita). Eran dos mujeres y cinco hombres más,
todos tan despistados como yo el primer día, quizás todos
con los mismos problemas de memoria, porque sus rostros mostraban esa
ingenuidad y esa "pureza" de quien se ha desprendido de los recuerdos
y de los propósitos. No me acerqué a ninguno de ellos sino
dos días más tarde, cuando se acostumbraron a mi presencia
y empezó a surgir espontáneamente la comunicación
y la confianza.
Entonces me enteré
de que entre ellos había un escritor, un pintor, un escultor, una
extravagante bailarina, una ama de casa y dos músicos (aunque no
era fácil saber si todo eso era cierto o producto de la necesidad
de enmascarar la desnudez del alma con que habían llegado, la verdad
es que cada quien asumió su papel con tenaz consistencia, tanto
como yo lo había hecho con mi propia y supuesta actividad: investigador
científico).
Roman, el escritor,
fue el personaje que más me sorprendió, por la cantidad
de ideas y teorías acerca de nuestra estancia en el pabellón.
La más aceptable —la que finalmente ofrecía menos problemas
para ser adoptada como consenso— era que todos nosotros hacíamos
parte de un programa gubernamental de apoyo al artista y al ciudadano
de la cultura en general, y habíamos sido traídos aquí
para facilitar nuestro trabajo, nuestra obra. La teoría brindaba
varias ventajas: era verosímil, nos congregaba y explicaba muchas
de las extrañas situaciones que nos rodeaban. Creo que además
nos simplificó la vida.
Entre otras teorías, menos convincentes, aunque no menos ingeniosas,
de Roman, estaban las siguientes:
1. Éramos algo así como la materialización arbitraria
de las imágenes de un escritor en proceso de creación (una
teoría demasiado artificiosa).
2. Éramos energía
hecha materia gracias a cierto mecanismo tecnológico sofisticado
(esta teoría me gustaba mucho, pero los demás la consideraban
pura ficción).
3. Éramos unos
locos esquizofrénicos que no podíamos admitir nuestra realidad
y por eso inventábamos otra, consistente y fascinante (demasiado
odiosa e improbable, porque nuestra salud mental estaba fuera de toda
duda).
Jackob, el escultor,
apenas se integró durante las escasas ocasiones en que compartimos
en grupo. Prácticamente todo el tiempo estuvo ocupado en su obra,
una extraña escultura de madera que por momentos prometía
alguna figura reconocible, pero que con el tiempo se fue reduciendo casi
a la nada, pasando por lo que creíamos en un principio era un gran
águila, luego una figura humana, después una ermita y finalmente
un mandala.
La bailarina nos duró
poco. Unos cuantos días después fue trasladada del pabellón.
Nunca supimos a dónde fue llevada y en realidad su arte nos quedó
para siempre vedado. En cambio los músicos estuvieron siempre atentos
a exponer su conocimiento y su técnica, pero sobre todo su alegría
y su versatilidad. Juan Carlos, el más joven, se hizo querer tanto
de todos que el día que nos anunció su partida lloramos
anticipadamente su ausencia. En realidad su voz brillante y serena vive
todavía en mi corazón y en mi recuerdo, nítida y
fresca.
Galo era un pintor muy
hábil. Fue el último en ser trasladado. Sus cuadros, que
me dejaba ver casi con exclusividad, tuvieron una evolución sorprendente
en su estadía: del caos a la abstracción geométrica,
del encuadramiento al aislamiento de los objetos y finalmente de la figuración
a la representación del espacio cotidiano. En su último
esbozo, Galo se esforzaba por pintar a los ocho, intentando reflejar en
una sola situación todas nuestras actitudes y realizaciones.
La evolución
de Alicia, el ama de casa, fue de otro tipo. Prácticamente encerrada
en sí misma, aislada al comienzo, fue ganando confianza y afecto
por nosotros. Al principio, parecía desistir del trato con los
demás y pocas veces hablaba; incluso nuestros esfuerzos por despertar
su interés se vieron mal recompensados; hasta que poco a poco estableció
el contacto. En la última semana de su estadía, su rostro
se tornó amable. Conversaba, aunque todavía tímida,
y pocas veces estuvo de mal humor. Era extraña y hermosa a la vez,
como esos ángeles que no necesitan de la palabra para comunicarse.
Algo en sus expresiones y en sus movimientos invitaba al reposo, a la
despreocupación, a la dicha. Cuando la trasladaron, comprendí
que había dejado su alma entre nosotros.
|

|